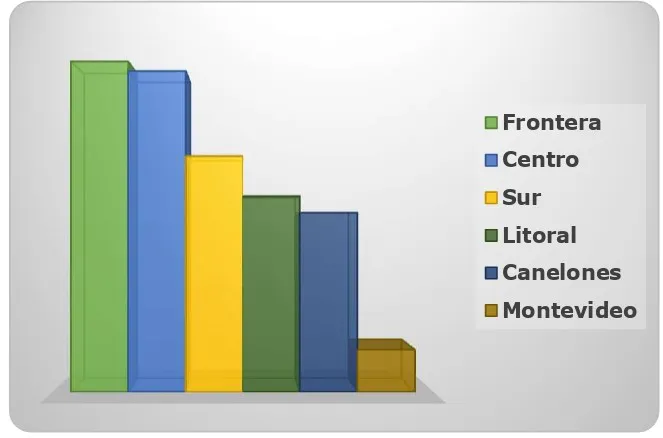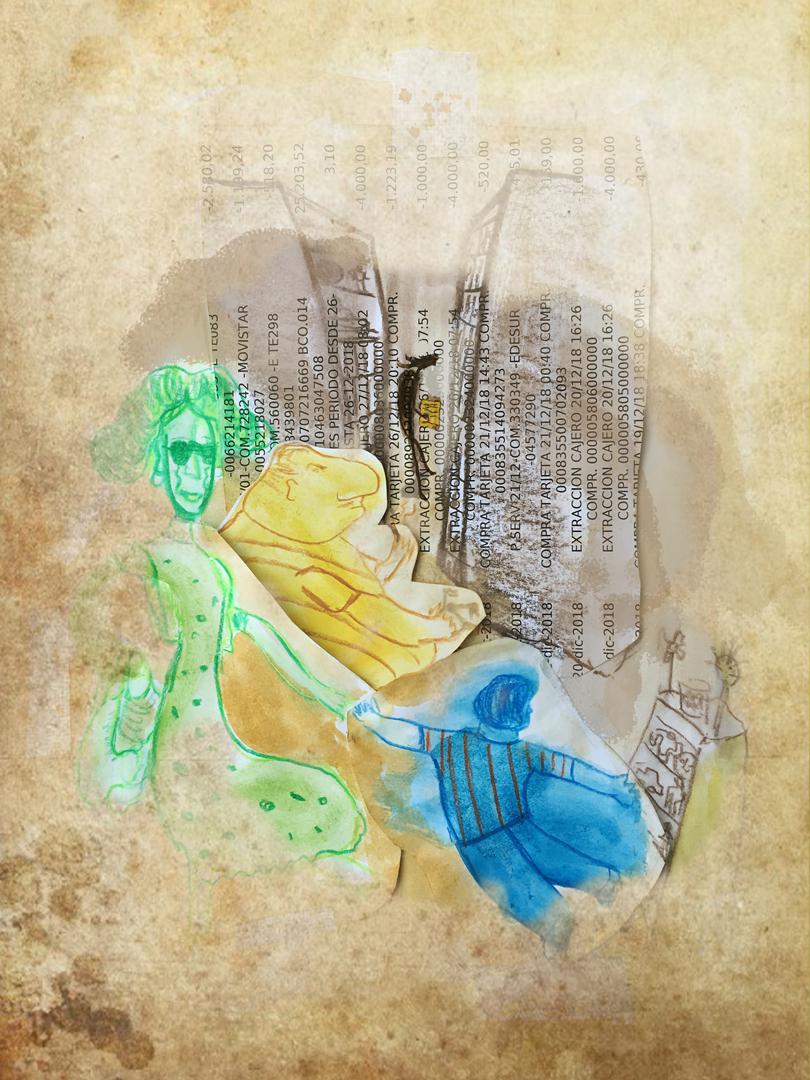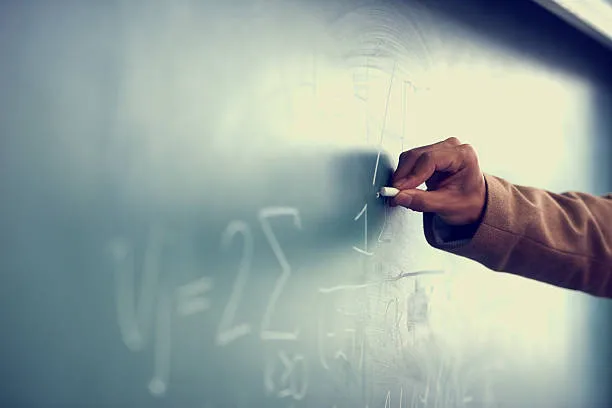La Appassionata "del genial Beethoven corresponde a lo que se denominó su "período heroico". En esa etapa su música se caracteriza por una gran fuerza, vigor y contundencia así como también la confrontación con sus circunstancias, audacia y coraje armónico y brutal dramatismo.

¨A veces NO hablar es peor que decir una mentira¨

El pasado 30 de setiembre, se presentó formalmente la solicitud de reconocimiento del comité de base “Puente y Trinchera: Gladys Paz”, ante la departamental de San José del, Frente Amplio, impulsado por vecinos y vecinas de la región sureste de San José de Mayo. Esta iniciativa no surge de la espontaneidad, sino de un proceso sostenido de organización territorial, reflexión colectiva y compromiso ético con la transformación social.

En la madrugada del 25 de diciembre de 1943, mientras Brasil celebraba la Navidad, nacía en una granja de Santo Antonio da Posse un niño que, sin saberlo, iba a sembrar una de las corrientes pedagógicas más comprometidas con la justicia social en América Latina. Dermeval Saviani, hijo de trabajadores rurales y nieto de inmigrantes italianos, fue registrado semanas después, el 3 de febrero de 1944, como si el tiempo mismo se tomara una pausa para anunciar su llegada.

La escena se repite como un eco que no cesa. Una madre irrumpe en la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo, en Montevideo, acompañada por adultos que no fueron convocados por la pedagogía ni por el afecto. Entran con furia, con gritos, con golpes. Agreden a docentes, a niños, a otros padres. Rompen puertas, insultan, amenazan. La escuela se convierte en campo de batalla. Y el aula, ese espacio donde se siembra futuro, queda clausurada por el miedo.