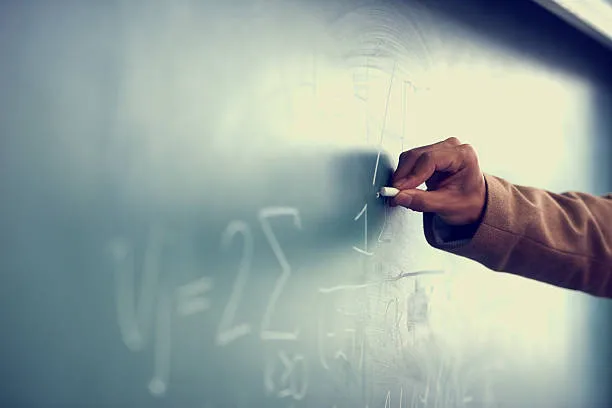La Appassionata "del genial Beethoven corresponde a lo que se denominó su "período heroico". En esa etapa su música se caracteriza por una gran fuerza, vigor y contundencia así como también la confrontación con sus circunstancias, audacia y coraje armónico y brutal dramatismo.