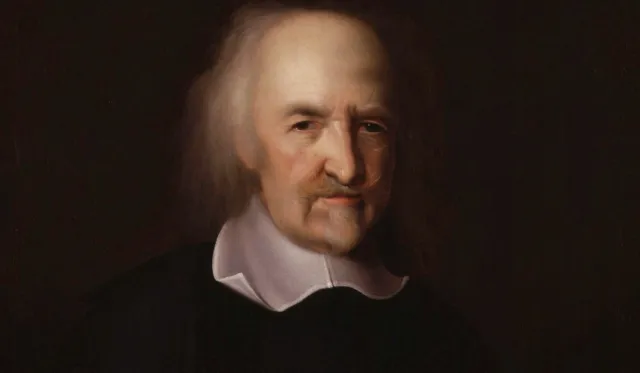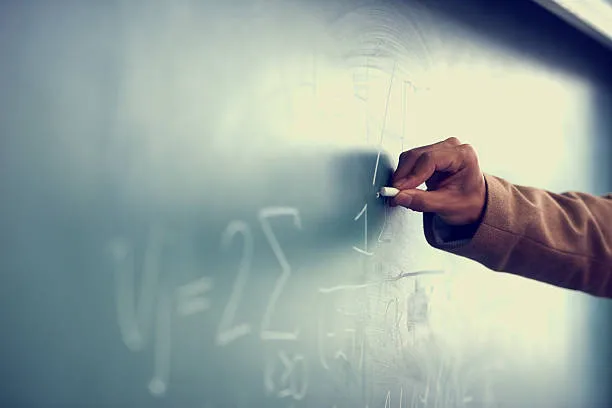Thomas Hobbes: pensamiento político, naturaleza humana y sus implicancias educativas
Este artículo se inscribe como la cuarta entrega en nuestra serie ―Aportes pedagógicos de los pensadores de la modernidad‖, luego de explorar las miradas de Maquiavelo, Descartes y Locke. En cada artículo, buscamos analizar cómo las grandes teorías filosóficas aportan claves para repensar la educación, sus fines y sus contradicciones. En este trabajo, abordamos el pensamiento de Thomas Hobbes (1588–1679), figura inquietante del realismo político, cuyo diagnóstico sobre la naturaleza humana y la legitimidad del Estado nos desafía desde las entrañas del conflicto.
15/07/2025 Jorge Barrera